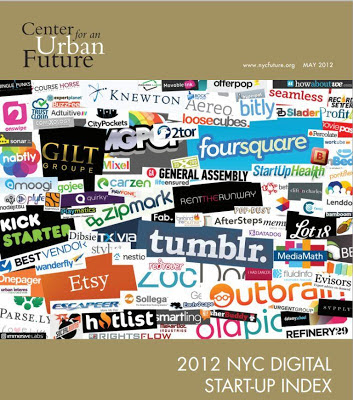UP: San Francisco 2012 is a festival centered around Placemaking Through Prototyping: How Citizen Experiments Reimagine the Public Realm. The festival will foster a wide array of new creative projects which blend the digital and physical to explore new possibilities in public space. Every project produced will be open source, publicly documented, and replicable in any city in the world.
Urban Prototyping is a global movement exploring how participatory design, art, and technology can improve cities. Each UP Festival uses its own strategy to uniquely address that city’s specific circumstances – soliciting, testing, and deploying digital and physical projects with high potential for impact.
UP is an initiative of Gray Area Foundation for the Arts (GAFFTA), the San Francisco nonprofit dedicated to building social consciousness through digital culture, in partnership with Rebar, IDEO, and strong local partners in cities around the globe.
MEANWHILE SPACE
Meanwhile Space works with landlords, landowners, developers and local authorities to advise and deliver projects that relieve them temporarily of liabilities (insurance, rates, security etc.) associated with holding redundant shops, offices, cleared land etc. whilst an appropriate commercial solution is being sought. By working with local communities and other stakeholders, interim or 'Meanwhile,' uses are deployed to reanimate the space and provide opportunities for community benefit and social enterprise.
Meanwhile Space are a Community Interest Company that incorporated in July 2009, stimulated by a combination of the directors' track record for project delivery and a central government grant to the Development Trusts Association to deliver a nationwide initiative called the Meanwhile Project. The CIC was the delivery arm of the Meanwhile Project which aimed to boost community uses of empty properties and sites. The project has built a 'library' of ideas and information as a resource to make it easier for both the landlord and the project sides to realise Meanwhile opportunities, including the Meanwhile Manual, Lease and Insurance policies.
BRICKSTARTER
Brickstarter is about 21st century social services. We are sketching a system that would enable everyday people, using everyday technology and culture, to articulate and progress sustainable ideas about their community. The Brickstarter project explores the ideas behind these systems, and will provide the blueprints for a platform that can turn possibilities into proposals into projects. By creating its prototype, we aim to stimulate more productive debates about 21st century governance and local decision-making.
The core of Brickstarter is a prototype for a web service that provides a shared platform for citizens to suggest and build possibilities into proposals into projects. Brickstarter is a:
- Forum for citizens to articulate possibilities, and start aggregating attention
- Public story-telling platform, capturing the ebb and flow of debate around proposals
- Community fundraising tool for shared initiatives
- ‘Real-time dashboard‘ displaying the collective desires of a community that can be mapped against institutional strategies and legislative frameworks, enabling bureaucracy to work more effectively
Read also: Brickstarter prototype v0.1, and using sketches to ask questions
RENEW AUSTRALIA
Renew Australia is a new national social enterprise designed to catalyse community renewal, economic development, the arts and creative industries across Australia. It works with communities and property owners to take otherwise empty shops, offices, commercial and public buildings and make them available to incubate short term use by artists, creative projects and community initiatives.
Renew Australia is based on the intellectual property, experience, and case study pioneered by Renew Newcastle. In 2008 Renew Newcastle was established as a low cost, low budget DIY urban renewal scheme that has proved highly successful and generated significant media and community interest locally, nationally and internationally. Through a simple strategy based on the temporary and low cost creative activation of some of the more than 150 empty buildings in the Newcastle CBD significant parts of Newcastle have been transformed.
Week pick series features every Friday some initiatives and projects I found or want to highlight on this blog. It will help me to track new findings from community groups, startups or local governments working and delivering solutions relevant to the issues of this blog. I often bookmark them or save them on Tumblr while I wait to use them. Maybe this a good way.